LA ASTROLOGÍA DE LOS SACERDOTES CALDEOS PARTE 2

TEMPLO DE BEL
Otra interesante característica de este templo era una cripta o cámara subterránea, reservada para el exclusivo uso de los sacerdotes, sin duda con el propósito de entregarse a la meditación y al mejoramiento de sí mismos (1). Esta cripta no recibía otra luz que la de un lucernario de gruesas planchas de varios colores, parecidas al cristal, colocadas en el pavimento del templo y dispuestas de modo que diesen paso a los rayos del sol cuando fuese necesario, para que iluminaran los diversos centros corporales (entre los ojos, en la base de la columna vertebral, etc.) de los sacerdotes entregados a la meditación. Este procedimiento ayudaba seguramente al desarrollo de la adivinación, clarividencia e intuición, y era evidente que el particular colorido de luz utilizada a través del lucernario, dependía no tan sólo del fin propuesto, sino del tipo planetario a que el sacerdote pertenecía. También advertimos que el tirso o varilla hueca cargada de electricidad o fuego vital, se empleaba en aquellas ocasiones, lo mismo que después lo fue en los misterios de Grecia. En el estudio de esta antigua religión del mundo interesa comprender lo que verdaderamente significaban los sacerdotes al hablar del Ángel de la estrella o Espíritu planetario. La observación algún tanto cuidadosa demuestra que estos dos términos, aunque sinónimos, no lo eran siempre, pues parece que el titulo de Espíritu planetario incluía tres conceptos enteramente distintos.
En primer lugar, relacionaban con cada planeta la existencia de una entidad semi-inteligente y, sin embargo poderosa en extremo, que en nuestra terminologla teosófica podremos llamar, acaso con mayor propiedad, la colectiva esencia elemental del planeta considerado como una enorme criatura. Sabemos que en el hombre, la esencia elemental de su cuerpo astral constituye, en todo intento y propósito, una entidad aparte, llamada a veces deseo elemental. Sabemos también que las diversas clases y tipos de esta esencia, se combinan en una unidad temporánea capaz de actuar definidamente en defensa propia, como, por ejemplo, contra la desintegración consiguiente a la muerte física. Si análogamente concebimos que la totalidad de los reinos elementales de determinado planeta actúan energéticamente en conjunto, comprenderemos con acabada exactitud la teoría sustentada por los antiguos caldeos respecto a esta primera variedad del Espíritu planetario, a la que le cuadraría mucho mejor el nombre de “elemental planetario.” Los sacerdotes caldeos enfocaban sobre los enfermos, o sobre un talismán destinado a ulteriores usos, la influencia o más bien el magnetismo de este elemental planetario.
Según los sacerdotes, los planetas físicos visibles a simple vista señalaban la posición o condición de los grandes centros en el cuerpo del LOGOS, de los cuales fluían respectivamente los diez tipos de la esencia constitutiva de todas las cosas. Cada uno de estos diez tipos de esencia, en si mismo considerado, se identificaba con un planeta y solía llamársele Espíritu del planeta, cual denominación tomaba de este modo un nuevo y muy distinto significado. En este sentido decían que el Espíritu de cada planeta estaba omnipresente en el sistema solar, actuando en el interior de todo hombre, en cuyas acciones se mostraba, y manifestándose por medio de ciertas plantas y minerales a que daba sus distintivas propiedades (2). Por supuesto, que la actuación de este Espíritu planetario en el interior del hombre estaba condicionada por !a influencia recibida del centro al que pertenecía, y en ello se fundaban las predicciones astrológicas de los sacerdotes.
Sin embargo, cuando los caldeos impetraban la bendición del Espíritu de un planeta, o se esforzaban en alzarse hasta él por fervorosa y ardiente meditación, tenía aquel término otro significado distinto. Según ellos, cada uno de estos grandes centros engendraba toda una jerarquía de espíritus superiores, que por su medio actuaban presididos por un excelso Ser, al que designaban con el preeminente titulo de “Espíritu del planeta”, o más frecuentemente con el de Ángel Estelar, cuya bendición impetraban los nacidos bajo su influencia, quienes consideraban a su respectivo Ángel, lo mismo que los cristianos a los principales arcángeles o “Siete Espíritus ante el trono del Señor”, corno un potente ministro del divino poder del LOGOS, como un canal por el que fluía Su inefable esplendor.
Era creencia popular que cuando en el templo principal se celebraba la fiesta solemne de un planeta, en el critico momento de brillar la imagen del astro entre la nube de incienso, aquellos cuyos ojos había abierto el fervor de la devoción veían a veces la potente forma del Ángel Estelar, en cuya frente brillaba el ígneo orbe al derramar su benigna mirada sobre los fieles que evolucionaban estrechamente relacionados con El.
Era dogma de esta antigua fe que, en raros casos, los hombres superiormente evolucionados, henchidos de sentidísima devoción a su Ángel, podían alzarse a él por la eficacia de prolongada y continua meditación y cambiar con ello su dirección evolutiva, hasta el punto de no renacer ya más en la Tierra, sino en el planeta del Ángel de su devoción. Los archivos del templo contenían ejemplos de sacerdotes que, por haberlo así logrado, pasaron más allá de la vista humana. Se aseguraba también que, una o dos veces en la historia, había ocurrido caso análogo con respecto al todavía superior orden de divinidades estelares, correspondientes a las lejanas estrellas fijas, externas a nuestro sistema solar. Pero estos casos se consideraban como atrevidísimos vuelos en lo desconocido, sobre los cuales guardaban silencio aun los sacerdotes de superior categoría.
Por extraños que nos parezcan estos métodos y por mucho que difieran de cuanto se nos enseña en nuestros estudios teosóficos, fuera insensatez desestimarlos o dudar de que, para quienes los siguieron, pudieran ser tan eficaces corno los nuestros. Sabemos que en la gran Fraternidad Blanca hay muchos maestros, y que si bien son las mismas para todos las cualidades requeridas por la respectiva, etapa del sendero, cada gran Instructor adopta, en el aleccionamiento de sus discípulos, el método de preparación que juzga más conveniente para ellos. Y como todos estos caminos conducen igualmente a la cumbre del monte, no es de nuestra incumbencia decir cuál es el más corto o mejor para nuestro prójimo. Cada hombre tiene su más corto camino, cuya designación depende del punto de partida. Pretender que todo el mundo se acomode a nuestro punto de partida y vaya por nuestro mismo camino, nos llevaría a la ilusión nacida del prejuicio y de la ignorancia que obceca al fanatismo mojigato. Cierto es que a nosotros no se nos ha enseñado a adorar a los excelsos Ángeles estelares ni a representarnos como meta la posibilidad de incorporarnos a la evolución dévica en una etapa relativamente temprana; pero siempre tendremos en cuenta que hay otras modalidades de ocultismo, aparte de la en que la Teosofía nos ha introducido y de la cual conocernos bien poca cosa todavía.
Acaso fuera mejor no emplear la palabra “adoración” para denotar los sentimientos de los caldeos respecto de los ángeles estelares, porque en occidente induce dicha palabra a error, y lo que ellos sentían era más bien profundo afecto, veneración y lealtad hacia los Maestros de Sabiduría.
La religión caldea estaba arraigada en el corazón del pueblo e indudablemente producía positivos bienes y realzaba la conducta de la mayor parte de sus fieles. Eran los sacerdotes varones de copiosa erudición en determinadas materias, con profundos conocimientos de historia y astronomía, cuyo estudio hermanaban congruentemente para clasificar los acontecimientos históricos según su presupuesta relación con los diversos ciclos astronómicos. Estaban también muy cabalmente versados en química, algunos de cuyos fenómenos utilizaban en sus ceremonias. Observamos el caso de un sacerdote que, de pie sobre la techumbre llana de un templo, invocaba en privado acto de devoción a un espíritu planetario. Tenía en la mano un bastón embadurnado en su extremo con una sustancia de apariencia bituminosa y comenzó su invocación señalando frente a él con el bastón en el pavimento, el signo astrológico del planeta, cuya traza dejó en la superficie de la piedra o yeso una fosforescencia debida a la sustancia bituminosa.
Por regla general, cada sacerdote se dedicaba con especialidad al estudio de determinada materia. Unos llegaban a sobresalir en medicina por la constante investigación de las propiedades de varias hierbas y drogas confeccionadas bajo tal o cual combinación de influencias planetarias; otros se dedicaban exclusivamente a la agricultura para determinar qué clase de terrenos eran más a propósito, según la especie de cosecha, y cómo era posible mejorarlo, al paso que cultivaban toda clase de plantas útiles y obtenían nuevas variedades, experimentando la rapidez y vigor de su crecimiento por la acción de vidrios coloreados. El empleo de la luz matizada para favorecer el desarrollo vegetal fue común a varios pueblos atlantes y formó parte de las primitivas enseñanzas de la raza. Otro grupo de sacerdotes constituyó una especie de oficina meteorológica que predecía con notable precisión los ordinarios cambios del tiempo y sus extraordinarias alteraciones, como tempestades, ciclones y tormentas. Posteriormente esta oficina pasó a cargo del Estado, y los sacerdotes cuyas predicciones fallaban eran destituidos por ineptos.
Se atribula enorme importancia a las influencias prenatales, y las madres estaban obligadas a recluirse y vivir medio monásticamente algunos meses antes y después del alumbramiento.
La educación pública no estaba, como en el Perú, directamente en manos de los sacerdotes, aunque éstos determinaban, según sus cálculos (auxiliados, sin duda, en algunos casos, por la intuición clarividente), el planeta a que el niño pertenecía. Los niños asistían a la escuela de su respectivo planeta y les enseñaban maestros de su mismo tipo planetario, de suerte que los hijos de Saturno no podían asistir en modo alguno a una escuela de Júpiter, ni los hijos de Venus tener por maestro a un adorador de Mercurio. La educación asignada a cada tipo difería considerablemente, pues el propósito de los maestros era en todo caso desenvolver las buenas cualidades y contrariar los vicios que la larga experiencia de los instructores les hacia esperar en los alumnos de cada tipo.
Para los caldeos, la casi exclusiva finalidad de la educación era formar el carácter, y la mera enseñanza de conocimientos quedaba en lugar completamente subalterno. A todos los niños se les enseñaba la curiosa escritura jeroglífica del país y los rudimentos
del cálculo vulgar, sin nada más de lo que ahora tenemos por materia de enseñanza. Aprendían los alumnos de memoria gran número de preceptos religiosos, o mas bien morales, que trazaban la norma de conducta exigible de un hijo de Marte, Venus, Júpiter o el planeta que fuese, en cualquier eventualidad o contingencia del porvenir. Por toda literatura estudiaban un voluminoso comentario de estos preceptos, repleto de interminables relatos de aventuras y vicisitudes, cuyos protagonistas se conducían unas veces sabia y otras neciamente. Se les enseñaba a los alumnos a exponer su criterio sobre estos relatos y fundamentarlo razonadamente, declarando además cómo se hubieran portado ellos en análogas circunstancias.
Aunque los niños pasaban muchos años en la escuela, consumían el tiempo en familiarizarse todo lo posible, no sólo teórica, sino también prácticamente, con las enseñanzas de aquel voluminoso e inmanejable comentario a que llamaban Libro del Deber. A fin de inculcar las lecciones en la mente de los niños, se les obligaba a representar, como en un teatro, los diversos personajes de los relatos. Todo joven con manifiesta afición a la historia, matemáticas, agricultura, química o medicina podía, al salir de la escuela, adscribirse en calidad de aprendiz a la persona de algún sacerdote versado en la respectiva especialidad; pero los programas de la escuela primaria no contenían ninguna de dichas materias científicas ni tampoco preparaban a su estudio, pues no iba más allá de la general educación que se juzgaba conveniente a todos los alumnos, fuese cual fuese su ulterior profesión.
No era muy extensa la literatura del país. Se conservaban cuidadosamente las crónicas oficiales, se registraba la transmisión de bienes raíces, y los decretos y proclamas reales se archivaban para tenerlos siempre como precedente; pero aunque estos documentos ofreciesen excelentes si bien algún tanto áridos materiales al historiador, no hay indicio de que se escribiera una historia debidamente eslabonada, pues se enseñaba por tradición oral, y determinados sucesos se tabulaban en relación con los ciclos astronómicos. Sin embargo, estos registros eran meras tablas cronológicas y no historias en el sentido que hoy darnos a esta palabra.
La poesía estaba representada por una serie de libros sagrados que contenían relatos eminentemente simbólicos y figurativos del origen del universo y del hombre, aparte de una porción de baladas o sagas que celebraban las hazañas de los héroes legendarios, si bien estas baladas no se transcribían, sino que se las prestaban unos a otros los cantores.
Como muchas razas orientales, eran los caldeos en extremo aficionados a escuchar e improvisar leyendas, de las que la tradición secular ha conservado gran número, correspondientes a un remoto periodo de mucho más tosca civilización.
Estas antiquísimas leyendas permiten reconstruir un basto bosquejo de la primitiva historia de la raza. La masa general de la población era evidentemente del tronco turanio, perteneciente a la cuarta subraza de la raza raíz atlante. Constituyeron, sin duda, en su origen un grupo de pequeñísimas tribus en incesante contienda, que se mantenían del rudimentario cultivo de la tierra, sin conocer apenas nada de arquitectura ‘ ni linaje alguno de civilización.
En aquel entonces, 30.000 años antes de J. C., cuando todavía eran semisalvajes, llegó a ellos de Oriente un gran caudillo llamado Teodoro, perteneciente a otra raza, quien después de la conquista de Persia y Mesopotamia por los arios y el establecimiento del gobierno del Manú en aquellas regiones, fue nombrado gobernador por el Manú bajo el imperio de su nieto Corona, que le había sucedido en el trono de Persia.
De Teodoro descendió la dinastía real de la antigua Caldea, cuyos monarcas diferían notablemente de sus vasallos en aspecto físico, pues eran de facciones vigorosas, complexión broncínea y ojos de profunda y brillante mirada. Las muy posteriores esculturas babilónicas que hoy conocemos dan una débil idea de aquel regio tipo, aunque en la época correspondiente a dichas estatuas ya se había transfundido la sangre aria a casi toda la raza, mientras que en los tiempos a que nos referimos, apenas había comenzado la entremezcla.
Tras un largo periodo de esplendor y prosperidad, el poderoso imperio caldeo fue decayendo y desmoronándose lentamente, hasta que lo invadieron y desmembraron las hordas de bárbaros, cuyo fanatismo religioso, aferrado con puritano fervor a una fe rudimentaria, y hostil a un sentimiento religioso más noble y bello que el suyo, destruyó sin dejar vestigio los gloriosos templos antes descritos, tan solícitamente erigidos por los adoradores de los ángeles estelares. Aquellos expoliadores fueron a su vez arrojados del país por los acadianos, procedentes de las montañas septentrionales y asimismo atlantes, aunque de la sexta subraza quienes se mezclaron gradualmente con los supervivientes de la antigua raza y con otras tribus de tipo turanio, hasta constituir la nación sumíro-acadiana, de que posteriormente derivó el imperio babilónico, en cuyos pobladores fue acrecentándose cada vez la entremezcla de sangre aria, primeramente de la subraza árabe o semítica y después de la subraza irania, hasta que al llegar a los tiempos llamados comúnmente históricos, apenas quedaba ya rastro de la antigua subraza turania, según denotan las esculturas y mosaicos de Asiria.
El pueblo babilónico, por lo menos en sus orígenes, mantenía una robusta tradición de las superiores cualidades de su predecesor, y todos sus esfuerzos se convirtieron a restaurar las condiciones sociales y el culto religioso de los pasados tiempos, si bien el éxito fue tan sólo parcial, pues como sus creencias estaban adulteradas por las extrañas, aparte del embrollo introducido por las
reminiscencias de otra y más reciente tradición del pensamiento religioso predominante en aquella mezcolanza, no podía menos de resultar un pálido y contrahecho remedo del magnificente culto de los ángeles estelares, que floreció en la áurea edad cuya descripción hemos intentado.
Por inverosímiles y desmayadas que parezcan estas representaciones del pasado, exceptuando para quienes las pueden ver en directa observación, es su estudio no sólo de profundo interés, sino de suma utilidad para el estudiante de ocultismo, pues le ayuda a dilatar sus conceptos y de cuando en cuando le permite vislumbrar pasajeramente la actuación del vasto conjunto en que todo cuanto nos cabe imaginar de evolución y progreso es como diminuta ruedecilla de enorme máquina o como un soldado del poderoso ejército real. También servirá este estudio para estimularle a conocer algo de la gloria y belleza que un tiempo existieron en esta nuestra tierra y convencerse de que sólo es pálido anticipo de la gloria y belleza del porvenir.
Pero no debemos dejar este ligero bosquejo de dos históricas viñetas de la pasada Edad de oro (intercaladas en la vasta descripción de la historia universal), sin aludir a un pensamiento que inevitablemente ha de ocurrírsele a quien las estudie.
Quienes amamos a la humanidad y, aunque débilmente, nos esforzamos en ayudarla en su penoso camino, podemos examinar sin pesimistas dudas las condiciones en que los antiguos caldeos y, acaso más todavía, los antiguos peruanos, vivieron felices al amparo de la religión, libres del azote de la intemperancia y de los horrores de la miseria. Al examinar estas condiciones de existencia social, puede asaltarnos la duda y preguntarnos: “¿Es que en realidad evoluciona el género humano? ¿Es beneficioso para la humanidad que cuando las civilizaciones llegan al pináculo de su esplendor hayan de derrumbarse y hundirse sin dejar vestigio? ¿Nos ha de suceder lo mismo a nosotros?”
Sí, porque sabemos que la ley del progreso es una ley de cambios cíclicos, bajo cuya acción desaparecen personajes, razas, imperios y mundos para no renacer jamás en la misma forma que tuvieron, pues todas las formas, por bellas que sean, han de perecer a fin de que crezca y se difunda la vida en ellas palpitante. Sabemos que esta ley es la expresión de una Voluntad, de la divina Voluntad del LOGOS, y que, por lo tanto, su actuación ha de ser, en último término, beneficiosa para nuestra amada humanidad.
Nadie amó tanto a los hombres como él los ama, pues él mismo se sacrificó para que pudiera existir el hombre. él tiene presente, del principio al fin, la evolución entera, y se complace en ella.
En su mano, la mano que bendice al hombre, están los destinos del hombre. ¿Hay entre nosotros corazón alguno descontento de dejar su destino en la divina mano, no satisfecho en lo más intimo de su ser oírle decir al LOGOS, como un insigne Maestro dijo una vez a Su discípulo: “Ahora no sabes lo que hago; pero ya lo sabrás más adelante?
Charles Leadbeater, EL HOMBRE, DE DÓNDE Y COMO VINO ¿ADÓNDE VA?
Charles Leadbeater, EL HOMBRE, DE DÓNDE Y COMO VINO ¿ADÓNDE VA?
(1) dudo que los astrólogos de estos tiempos estén comprometidos en algo parecido..
(2)Negrillas mías










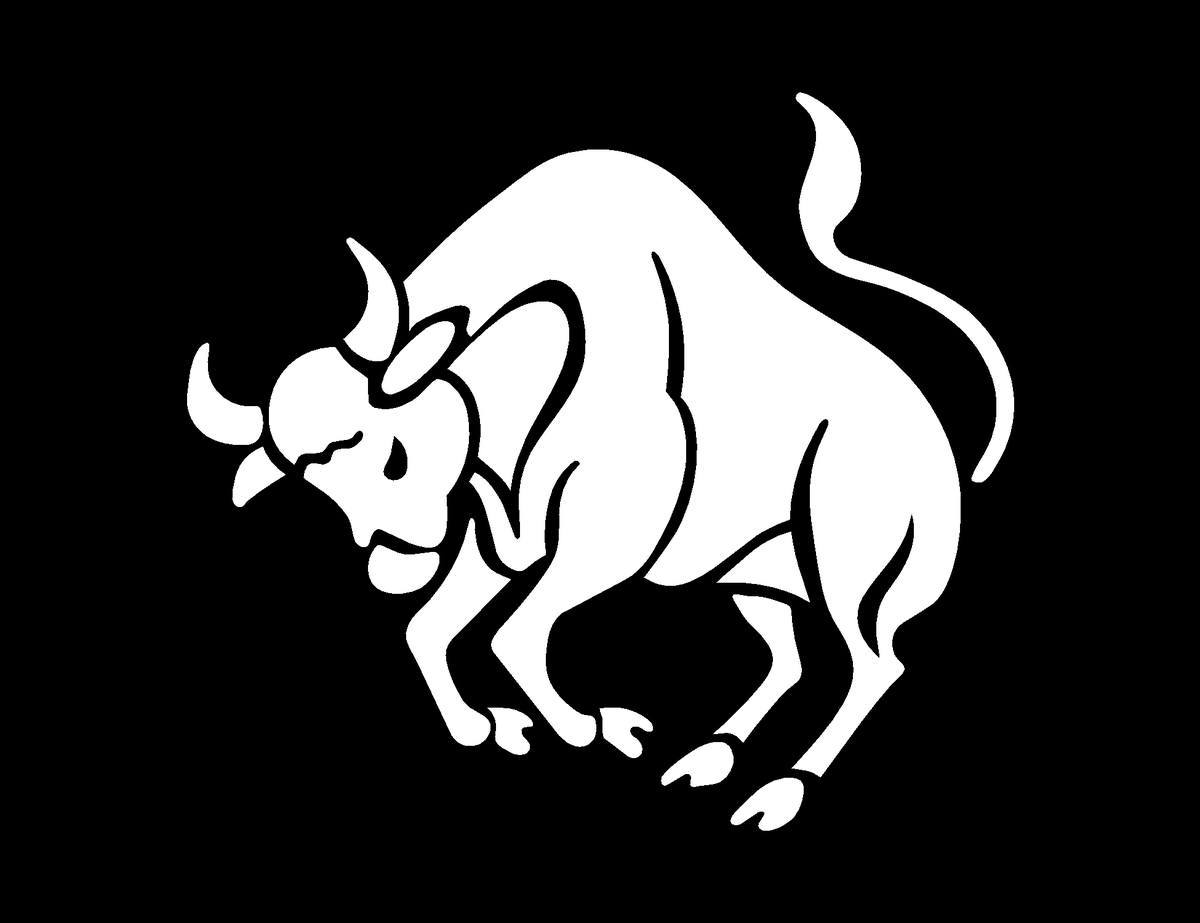



















Post a Comment